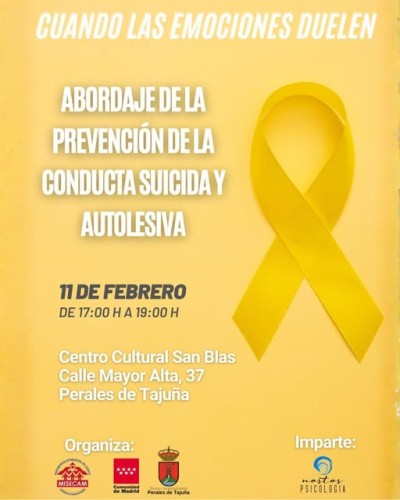Había
tenido que elegir entre desgastar sus ya estropeados botines o pagar quince
centavos en un tranvía. Optó por caminar y disfrutar de la fusión de culturas
de aquella ciudad llena de vida. Carruajes tirados por caballos, tranvías y
coches con motor se mezclaban en un flujo de caótica convivencia. Bajo el suelo
transitaba el metro y por encima de sus cabezas los trenes elevados. Los
rascacielos parecían querer tocar el cielo. Las mujeres, muchas sin
acompañante, lucían sombreros enormes, talle marcado y faldas acampanadas. Era
un frenesí de actividad en el que ansiaba participar.
Volvía de
la casa de Mary Dreier, en Brooklin Heights, la presidenta de la Liga de
Sindicatos de Mujeres de Nueva York. La pasión con la que hablaba y su
lenguaje, culto y directo, cautivaba a sus oyentes. También habló una joven
morena, dulce pero temperamental. Era Clara Lemlich una judía ucraniana,
famosa por sus numerosos altercados con la policía. Cerró su discurso con un
antiguo juramento hebreo: “Así se pudra el brazo que alzo, si traiciono la
causa a la que ahora me comprometo».
Aunque no
dominaba aún el inglés, Antonella bebía aquellas palabras como un sediento en
el desierto. Recordaron la marcha del 8 de marzo de mil ochocientos cincuenta y
siete en la que miles de mujeres gritaban el lema «Pan y rosas». Escuchó que
hacía dos años, casi veinte mil camiseras se habían levantado en masa en una
huelga durante casi tres meses; exigían mejores condiciones laborales y el fin
del trabajo infantil. Ahora sufría en sus carnes la esclavitud del trabajo por
un mísero sueldo
Sonrió, a
su pesar, cuando pensó en su madre. Esa mañana, cuando se levantaron, había
insinuado que asistiría a una reunión de mujeres trabajadores y la mujer se
escandalizó al pensar que sus hijas se pudieran meter en aquellos asuntos de
hombres. La prohibición quedó clara, pero Antonella asistió y, aunque animó a
su hermana para que la acompañase esta no quiso desobedecer a la «mamma» y se
quedó en la fábrica de camisas. Quedaron en la puerta de la Triangle Shirtwais
Conmpany a las cinco.
Solo un año
antes había llegado con su familia desde el sur de Italia, de Cefalú, un
pequeño pueblo en Sicilia. A su padre le ofrecieron protección los hombres de
don Leo y el pobre hombre, amable y prudente, tiró de integridad y se negó ante
la extorsión. A los pocos días apareció con un tiro entre en la frente.
La madre,
destrozada de dolor, irguió la cabeza, se tragó lágrimas y miedo y malvendió
sus propiedades, cogió a sus hijos y puso rumbo a América para no volver nunca.
Ninguno miró atrás. Una nueva vida los esperaba al otro lado del océano. Luigi,
el mayor, dejó novia y raíces, Antonella y María con la pena de la pérdida y la
alegría del futuro y Paolo el pequeñín, con la mano enlazada a su madre, sin
preguntas ni respuestas, rodeado de dolor, pero reconfortado con los suyos.
Después de
una larga y penosa travesía en tercera clase, sin apenas luz y con raciones de
comida que hacían retorcerse las tripas entre vómitos y hambre, avistaron la
Estatua de la Libertad. Como el resto de pasajeros, todos levantaron
alborozados sus manos, sombreros y pañuelos con la ilusión de haber llegado al
país de las oportunidades, o eso creían ellos.
Después de
una larga espera, con fardos y maletas a cuestas, los cinco fueron admitidos en
Nueva York. Habían acordado un precio
desorbitado por dos habitaciones en el Lower Manhattan, la parte sur de la
isla, donde en una especie de mini mundos hablaban su lengua nativa, consumían
su dieta de origen y mantenían intactos los vínculos de su patria.
Eran pisos
pequeños y compartidos por varias familias. Muchas calles eran de tierra y la
falta de higiene era patente, con niños sucios y descalzos por cualquier
rincón. La matriarca tiró de todos y empezó a dar órdenes. Sus manos
encontraron pronto la escoba y el trapo y colocaron sus estampas de la
Inmaculada, patrona de su pueblo. Se negó desde el primer día a salir a la
calle, a aprender el nuevo idioma. Solo hablaba con sus paisanos de la calle
Elizabeth, la mayoría sicilianos. Las chicas encontraron trabajo en una fábrica
de camisas en la calle Green, en Manhattan y Luigi, el mayor, en una obra como
albañil.
Caminaba
distraída cuando la gente empezó a correr en su dirección hacía Brodway para
bordear San Patricio y llegar al Edificio Asch, en Grenwich Village. Gritaban y
miraban al cielo. Antonella descubrió entonces la inmensa humareda que salía
unas calles más allá, por la zona de la fábrica. Con aprensión y quitándose los
botines, con los pies enfundados en sus gruesas medias, echó a correr también
para descubrir lo que ocurría. Carros de bomberos, tirados por caballos,
pasaban veloces a su lado con su potente sirena, mientras se hacían hueco en el
infernal tráfico neoyorquino.
Cuando
llegó, sin aliento, casi una hora después, contempló el horror en estado puro.
Las llamas lamían las tres últimas plantas del edifico, justo las de la fábrica
de camisas… Había cadáveres alineados en la acera, unos, irreconocibles por las
quemaduras, otros con signos de asfixia y algunos cubiertos de sangre por su
elección desesperada al escapar por la ventana, sin que las débiles redes de
los bomberos los pudieran retener. Eran las cinco menos diez de la tarde.
El gentío
se agolpaba en las calles adyacentes, curiosos por ver trabajar a los bomberos,
cuya escalera solo llegaba al sexto piso. El espectáculo era dantesco y los
agentes luchaban por mantener el cordón policial. Los gritos de los familiares
frente al edificio eran desgarradores. No sabían si sus hijas, hermanas o
esposas estaban aún dentro, habían escapado de las llamas o eran parte del
estático desfile mortuorio. Pronto se hizo evidente su origen: unas
provenientes de Italia y las otras, judías del Este de Europa.
Antonella
luchaba contra los policías al tratar de acercarse y encontrar a su hermana.
Una mano la sujetó por el hombro; era su hermano mayor. No cesaba de decir que
era culpa suya, que debería haber estado allí… El hermano no entendía nada,
solo impedía que se adentrase entre bomberos y fuerzas policiales. Pronto
descubrieron a la «mamma», desvanecida en el suelo y juntos, como en una
pesadilla, observaron cómo los últimos cadáveres eran descendidos y las llamas
extinguidas. A las ocho de la noche ya se habían recuperado sesenta cuerpos,
trasladados en el carro de la muerte a una morgue temporal en la calle
veintiséis. Entre todos, se distinguía claramente la blusa roja que había
estrenado María el domingo para pasear por el Washintong Square Park.
Unas
mujeres insultaban a los dueños; Habían sido las afortunadas que habían
escapado en el ascensor o bajaron por la escalera de incendios, antes de que
todo se desplomara. En la octava planta se había iniciado el fuego y los
trabajadores de la novena y la décima no tuvieron escapatoria. Un reportero se
acercó y les preguntó cómo había ocurrido todo. Los que estaban cerca bajaron
la voz hasta que se oyeron, nítidas, las palabras de una de ellas:
―No sabemos
cómo empezó todo, pero alguien gritó que había fuego en una papelera. Todas
empezamos a gritar y a querer salir de esa ratonera. Nos amontonábamos al querer
saltar el torno, que solo permitía la salida de una persona. Cuando algunas
llegaron a la puerta se la encontraron cerrada con llave. Otras corrieron hacia
la escalera de incendios, que tardó unos minutos en derrumbarse y arrastrar a
muchas infelices. Algunas saltaban por las ventanas, aterrorizadas por el humo
denso que producían las telas. Mientras, las llamas ganaban terreno. Las
mangueras contra incendios no funcionaban―Hizo una pausa para tomar aliento y
con una feroz expresión en la cara y temblando su barbilla al reprimir el
llanto, miró a su alrededor y gritó: ―Y todo por seis miserables dólares a la
semana. ―Casi en susurro continuó― Sólo hay una fila de máquinas a las que le
da la luz del sol, la primera, junto a la ventana. Las demás chicas trabajan
con luz de gas, tanto de día como de noche. Oh, sí… los talleres también abren
por la noche.
El silencio
de los que la rodeaban era respetuoso y los familiares temblaban de ira,
indignación y dolor. La chica prosiguió con su denuncia:
―Para los
jefes, hombres educados, las chicas somos una parte más de las máquinas. Nos
gritan, nos insultan. Cuando una chica estrena sombrero significa que ha estado
semanas almorzando, por dos centavos, torta seca… y nada más. Pero hay algo
más: cuando la ropa con la que trabajamos aparece dañada, aun después de
cosida, nos descuentan toda la pieza, y a veces también el material. Y al
principio de cada temporada baja, nos quitan dos dólares de cada paga… y no
sabemos por qué.
Antonella
sintió que algo resbalaba por su mano. Era una gota de sangre. Aflojó la
presión de sus uñas sobre la piel e irguió su cuello por todas las que ya no lo
harían.
Epílogo
El
veinticinco de marzo de mil novecientos once murieron ciento veintitrés mujeres
entre catorce y veintitrés años junto a diecisiete hombres. Fue un escándalo y
a raíz del suceso se aprobaron treinta y seis nuevas leyes de control de
incendios, de trabajo, seguridad, trabajo infantil y jornada laboral. Nació el
Sindicato internacional Ladies Workers Unión.
La causa
del incendio la originó una cerilla o un cigarro mal apagado en una papelera
llena de recortes de tela que no se había vaciado en dos meses. Dos años antes
un experto había avisado de los riesgos de los talleres y le ignoraron. En mil
novecientos diez la empresa pasó correctamente una inspección rutinaria.
Los dueños,
Isaac Morris y Max Blanck, meses después, fueron acusados de homicidio
involuntario y declarados no culpables por un jurado. Pagaron como
indemnización por cada vida perdida, setenta y cinco dólares.
El edificio
sobrevivió al fuego y fue renovado. Más tarde, el filántropo Frederick Brown
compró el edificio y lo donó a la universidad en mil novecientos veintinueve.
El edificio es conocido ahora como el Brown Building.
En mil
novecientos setenta y siete la Asamblea de las Naciones Unidas estableció el
día ocho de marzo como el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional.
Las fechas,
ubicaciones y hechos narrados son reales. Los protagonistas son ficticios y han
sido creados para contarnos lo que ocurrió aquella tarde.